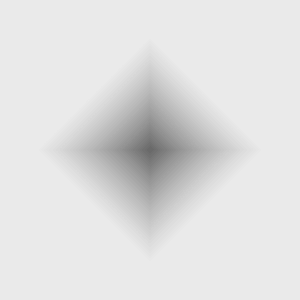Temas en tendencia
#
Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
#
Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop
#
Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.
En lugar de innovar, las corporaciones europeas decidieron que era más fácil vendernos la responsabilidad ecológica.
La verdadera innovación exige capital, investigación y la voluntad de aceptar el fracaso. Comercializar una postura moral no requiere nada de eso. Al redefinir el consumo como un "acto responsable", las empresas evitaron el cambio estructural mientras se presentaban como guardianes del planeta. El resultado fue un mercado moralizado donde la imagen reemplazó a la ingeniería.
Esta estrategia floreció porque coincidía con el estado de ánimo político del continente. Las instituciones prefirieron el cumplimiento simbólico a la renovación industrial, y las empresas se adaptaron a esa expectativa. Las etiquetas, las certificaciones y las campañas desplazaron el progreso tecnológico medible. La energía, el transporte y la manufactura necesitaban avances; recibieron paneles asesores y eslóganes reciclados.
Con el tiempo, la brecha se amplió entre lo que Europa decía que estaba haciendo y lo que realmente producía. Las corporaciones gastaban más en comunicación que en laboratorios, y se pedía al público que participara en rituales de virtud en lugar de beneficiarse de avances concretos. La retórica de la responsabilidad se convirtió en un sustituto de la competitividad, permitiendo que el declive se escondiera detrás de una fachada verde.
Lo que queda es una economía que habla de transformación sin entregarla. La carga se traslada al consumidor, los elogios van al vendedor y el continente continúa quedándose atrás de otros que invierten en capacidad real en lugar de apariencias.
Populares
Ranking
Favoritas